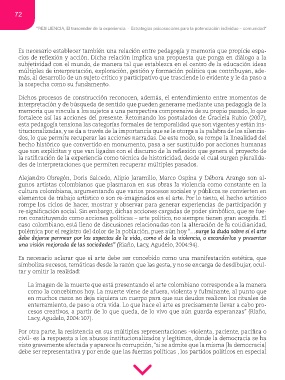Page 72 - 7-Simposio
P. 72
72
“RESILIENCIA, El trascender de la experiencia · Estrategias psicosociales para la potenciación individuo – comunidad”
Es necesario establecer también una relación entre pedagogía y memoria que propicie espa-
cios de reflexión y acción. Dicha relación implica una propuesta que ponga en diálogo a la
subjetividad con el mundo, de manera tal que establezca en el centro de la educación ideas
múltiples de interpretación, exploración, gestión y formación política que contribuyan, ade-
más, al desarrollo de un sujeto crítico y participativo que trasciende lo evidente y le da paso a
la sospecha como su fundamento.
Dichos procesos de construcción reconocen, además, el entendimiento entre momentos de
interpretación y de búsqueda de sentido que pueden generarse mediante una pedagogía de la
memoria que vincula a los sujetos a una perspectiva comprensiva de su propio pasado, lo que
fortalece así las acciones del presente. Retomando los postulados de Graciela Rubio (2007),
esta pedagogía tensiona las categorías formales de temporalidad que son vigentes y están ins-
titucionalizadas, y se da a través de la importancia que se le otorga a la palabra de los silencia-
dos, lo que permite recuperar las acciones narradas. De este modo, se rompe la linealidad del
hecho histórico que convertido en monumento, pasa a ser sustituido por acciones humanas
que son explícitas y que van ligadas con el discurso de la reflexión que genera el proyecto de
la ratificación de la experiencia como técnica de historicidad, desde el cual surgen pluralida-
des de interpretaciones que permiten recuperar múltiples pasados.
Alejandro Obregón, Doris Salcedo, Alipio Jaramillo, Marco Ospina y Débora Arango son al-
gunos artistas colombianos que plasmaron en sus obras la violencia como constante en la
cultura colombiana, argumentando que varios procesos sociales y públicos se convierten en
elementos de trabajo artístico o son re-imaginados en el arte. Por lo tanto, el hecho artístico
rompe los ciclos de hacer, mostrar y observar para generar experiencias de participación y
re-significación social. Sin embargo, dichas acciones cargadas de poder simbólico, que se fue-
ron constituyendo como acciones políticas – arte político, no siempre tienen gran acogida. El
caso colombiano, está lleno de discusiones relacionadas con la alteración de la cotidianidad,
polémica por el registro del dolor de la población, pues aún hoy “…surge la duda sobre si el arte
debe dejarse permear por los aspectos de la vida, como el de la violencia, o esconderlos y presentar
una visión mejorada de las sociedades” (Riaño, Lacy, Agudelo, 2004:94).
Es necesario aclarar que el arte debe ser concebido como una manifestación estética, que
simboliza sucesos, temáticas desde la razón que las gesta, y no se encarga de desdibujar, ocul-
tar y omitir la realidad:
La imagen de la muerte que está presentando el arte colombiano corresponde a la manera
como la concebimos hoy. La muerte viene de afuera, violenta y fulminante, al punto que
en muchos casos no deja siquiera un cuerpo para que sus deudos realicen los rituales de
enterramiento, de paso a otra vida. Lo que hace el arte es precisamente llevar a cabo pro-
cesos creativos, a partir de lo que queda, de lo vivo que aún guarda esperanzas” (Riaño,
Lacy, Agudelo, 2004:107).
Por otra parte, la resistencia en sus múltiples representaciones -violenta, paciente, pacifica o
civil- es la respuesta a los abusos institucionalizados y legítimos, donde la democracia se ha
visto gravemente afectada y aparece la corrupción, “si se admite que la misma [la democracia]
debe ser representativa y por ende que las fuerzas políticas , los partidos políticos en especial